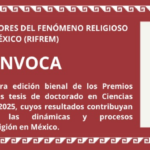13 septiembre, 2007
UNA PAUSA AL DESORDEN: Visita de la Virgen de Zapopan al barrio de San Juan de Dios
Visita de la Virgen de Zapopan al barrio de San Juan de Dios
José Luis Gómez R.
Esta vez el barrio de San Juan de Dios ha conseguido ocultar el rasgo fiero que lo define. Sus veredas y resquicios carcomidos por el desorden y por la ignominia han sido regados por verdosos senderos y arcos florales por donde habré de pasar la Virgen de Zapopan. Hay un cierto aire de apaciguamiento en los rostros ásperos de los vecinos, y el gesto resultante evoca una tregua momentánea con el quehacer de sus destinos. La presencia de la policía, con su preponderante actitud de acecho, por esta ocasión se adivina innecesaria. La tarde se afana en apagar el sofoco con una coreografía esporádica de gruesos nubarrones.
Desde hace muchos años, y aún en la actualidad, el barrio de San Juan de Dios se desplaza dentro de un ritmo desenfrenado. El impulso de su cruenta agitación es provocado por el movimiento comercial tan abundante, como habría de serlo por fungir como el corazón de la ciudad. Es y ha sido punto obligado para el recién llegado, para el turista y para el más establecido habitante. Tal demanda generó la instalación de sitios de típicas degustaciones, de esparcimiento y distractores, lo cual llevó a la propagación de centros de vicio, oportunidades para la vida bohemia y material de consumo para el desahogo carnal. Su ritmo es una vorágine que arrastra la existencia hasta el territorio de desorden, y la simetría de su frenética cadencia suele dirigirla el pregón de la miseria que vende la vida en retazos, el cumplimiento del delito y los vientos de las trompetas avivando el hervidero de sentimientos que es la plaza de los mariachis.
El entorno o realidad del barrio, campo físico donde se desarrolla su ritmo, es el funcionamiento de un sistema que evidencia una pésima distribución monetaria y la desintegración social, a la par de un conjunto de tentaciones de adquisición y un sin número de escaparates de felicidad momentánea. Y estas últimas provocan sobre las primeras una presión exagerada para alcanzarlas, lo que conlleva a un estado de desequilibrio social y a la utilización de formas anormales de obtención de medios para alcanzar sus metas. Es decir, se produce una ruptura con los valores establecidos con tal de conseguir lo que el sistema les ha negado. Lo confirma su familiaridad con la nota roja, los altos índices de oferta y demanda de drogas duras, su proclividad a la degradación humana y un aspecto físico oscilante entre la aspereza y la solicitud. El mismo con el cual ahora pululan por la ruta de la cercana peregrinación de la Virgen de Zapopan, entretenidos en colgar moños azul y blanco en las puertas de las casas, y en adornar con peticiones florales de bendiciones sobre los comercios, y sobre las cantinas vulgarmente conocidas como “piqueras”.
El ritmo del barrio ha logrado tal vigor y solidez que su persistencia se ha hecho inquebrantable, y dirige con obstinado tesón nota tras nota de la armonía del desorden. Y la magnitud de su fluidez no permite fugas, ni mucho menos interrupciones; en cambio sí tiene la facultad de aprovechar el paso de elementos externos, como sería cualquier persona visitante o la vialidad de los autos, para integrarlos a su peculiar forma. Así los intentos de orden por medio del uso del poder policial, se ven frustrados y adheridos al desorden por los lazos de la corrupción y por la promoción de más violencia. El uso del poder provoca reacciones negativas que conducen a una mayor desintegración, y la repetitividad de las intervenciones policiacas, agresivas e intimidantes, sólo confirman la existencia de graves problemas de desintegración, causando con ello la conciencia de una orfandad social. Y aquí están los niños pisoteando cerillitos tronadores sobre el suelo, un muchacho olisqueando una estopa con tonzol ante los ojos ciegos de los policías, una muchacha bailoteando sugerentemente la música escapada de las tiendas, señoras aburridas ofreciendo sus vendimias, mariacheros poniéndose de acuerdo con sus instrumentos, necesitados y desvalorizados, como tristes huérfanos sopesando la desventura.
Pero no por eso la alegría se ausenta. La felicidad es un lenguaje extraño hablado sabrá Dios por quien carajos, pero de vez en cuando uno que otro de sus vocablos caen por acá y son suficiente para traducirlos en alegría, aun sabiendo que cada una de sus sílabas contienen gruesas entonaciones de dolor. Serán las cinco y media de la tarde, un estallido de colores expande por la zona a los globeros cuyo racimo de tentaciones elevan la mirada anhelante de los niños; los lazos de papel de china , de extremo a extremo de las calles, colorean el paso lento del viento; los carritos de los vendedores de confeti y serpentinas, atraviesan por los ojos que centellean la impaciencia ante la tardanza de la peregrinación y también los brillos de la emoción a duras penas contenida; las altas ventanas de los edificios de departamentos plasman esos remolinos de su habitual grisura y el blanquiazul de los adornos, de donde fluyen chorrillos de intentos por embellecer lo desordenado. Tal corriente de color va trazando sobre el rostro del barrio aquella sonrisa que, se supone, expande la alegría.
Sucede algo que rompe con ese frágil envoltorio de irritación causado por el calor y por el retraso de la Virgen; ese algo es un repentino aumento de personas, por la calle Insurgentes que desemboca justo en la plaza de los mariachis, cuyo acelerado fluir avisa la aproximación de la Virgen Zapopana. El trajín de la calle también aumenta, algunos negocios apagan su música y cierran abruptamente sus cortinas; los señores se echan a los niños a los hombros; hay quien acerca la silla de ruedas de sus enfermos a los arcos florales y al sendero de alfalfa que un teporochito, con la botella encajada en el bolsillo trasero, empuja con una maltrecha escoba para salvar lo derecho del trazo, y lo hace obsesivamente, porque quizás esta sea la única vez que pueda enderezar un sendero, y lo hace con empeño, como queriendo evitar que se le tuerza tanto como el suyo. La impaciencia se convierte en júbilo. Los latidos de los corazones rebotan por las paredes y las palomas vuelan en estampida, y sus aleteos quedarán como espontáneos aplausos al paso de la emoción.
Encabeza la peregrinación el grupo de los danzantes. Taparrabos, huipiles, penacho vistosos, estandartes bordados, se revuelven pertinazmente al ritmo de los corazones resumidos en un par de tambores. La devoción y la fe brillan en los cuerpos en embarros que parece ser sudor. La fatiga es pisoteada por pesadas plataformas de hierro en armónicos brincoteos, la sonoridad de los chasquidos se encargará de mantenerla inerte e incapacitada, sumida junto a otro tanto de pecados. El tesón y lo continuo de su danza presupone un detenimiento movible, un constante movimiento detenido, y con ello se eterniza la plegaria fervorosamente emitida por esa armonía de voluntades.
Le sigue la Guardia de la Virgen. Hombres y mujeres de todas las edades vestidos de azul y blanco con reminiscencias militares. Su marcha, sus toques de trompetas, sus redobles a los tambores, el impacto de su sonoridad, comienzan a edificar el estremecimiento, estructura que habrá de sostener los minutos que dure el paso de la virgen; su disciplina, lo ordenado de su marcha, la pulcritud de su vestimenta, evocan la actitud de arrojo necesaria para acatar las ordenes de su Generala, y para mantener ante el avasallador paso de los años su marcial custodia, pese a todo, pese a la modernidad que los arrincona como algo vetusto, pese al cansancio de la humildad que los muestra como una hueste desgastada, pese al desaire del desarrollo social que los exhibe encorvados y maltrechos, pálidos y con rasgos enfermizos, pese a todo, porque saben que proteger es ser protegido, que acatar ordenes es ordenar, porque saben que la orfandad social los hace familia, y sobretodo, por que saben que son la vitalidad del exhausto y que este tipo de vitalidad es la requerida para ser amados por la madre que acompañan a todas partes, y que acompañarán eternamente.
Y aparece por fin la Virgen de Zapopan. Es bañada por lanzamientos generosos de confeti y pétalos de flores caídos de los arcos. Todo se confunde, los rezos, los cánticos, la voz de clérigo dirigiendo las oraciones por un altavoz, las entonaciones festivas de los mariachis que la siguen. Llama la atención la manera en que surge en aquellos rostros la sonrisa: en un estiramiento de comisuras que sólo habían servido para la expresión del coraje y para la elaboración del grito; con arrugas en las mejillas en cuyas hendiduras suele anidar la dolencia y la cincelada abrupta de la desolación; y por sobre todas las cosas, con una evidencia cruel de una desacostumbre de sonreír.
“Quiubo jefita” grita un tipo que presenta en su rostro su pasado como boxeador, alzando su mano para agitar el trapo con el que suele acomodar carros en la de Obregón. Y la Virgen parece flotar sobre el oleaje de manos, levantadas en fervorosa avidez de favores, que impiden incluso ver la camioneta que la transporta. Se percibe, en medio del bullicio emparentado con el saludo del exboxeador, la materialización de los asistentes, son alusivas a ruegos, arrepentimientos, promesas, pura y total benevolencia, y caen sobre la Virgen como un baño magnánimo de confeti. Tal materialización hace tangible también el orden ese tan incompatible con el barrio de San Juan de Dios, y el trajín no produce el acostumbrado mal humor, los empellones no invocan violencia, y las miradas al fin ven como pudieran ver de no contar con esas gafas que a diario enfocan el desorden.
Serán las lágrimas, como las de la viejecita que llora custodiada por un par de hijos vestidos de mujer, o como las de esa muchacha en minifalda y llena de tatuajes con su bebito colocado entre el desamparo y el humo de su cigarro, serán esas lágrimas acaso las que hacen ver la realidad tal cual es, con sus remordimientos mortificadores, con las angustias de la culpabilidad, con la intensificación del dolor, que en conjunto hacen comprender que apenas lo que vemos, en esta actual realidad tramposa, es una entorpecida búsqueda de felicidad que nos obliga a superficializar la culpa, abaratar el concepto pecado, diluir la falta y borrar legitimidad a la liturgia del deber, que resultan ser parte de los rasgos que definen y evidencian nuestra orfandad social. Y aquí está la Virgen Zapopana flotando sobre ello, en su carácter de Madre dispuesta a protegernos y otorgar cohesión y concilio a nuestras propias diferencias, para recordarnos que como hijos todos de ella, tenemos una nueva oportunidad de ser buenos. Y el llanto se convierte en acuosas sonrisas, y los espontáneos aplausos de la gente son aleteos que vuelan junto a las palomas en esta singular pausa al desorden.
A Damarys
Texto enviado por José Luis Gómez (estudiantes de la licenciatura en sociología de la Universidad de Guadalajara): Joseluis_gomezr@hotmail.com